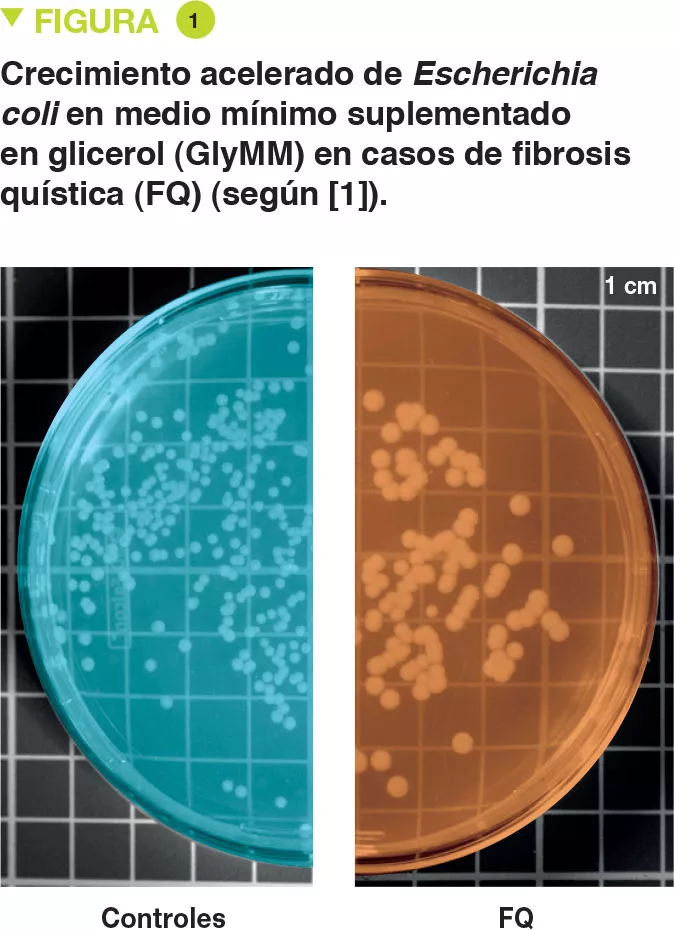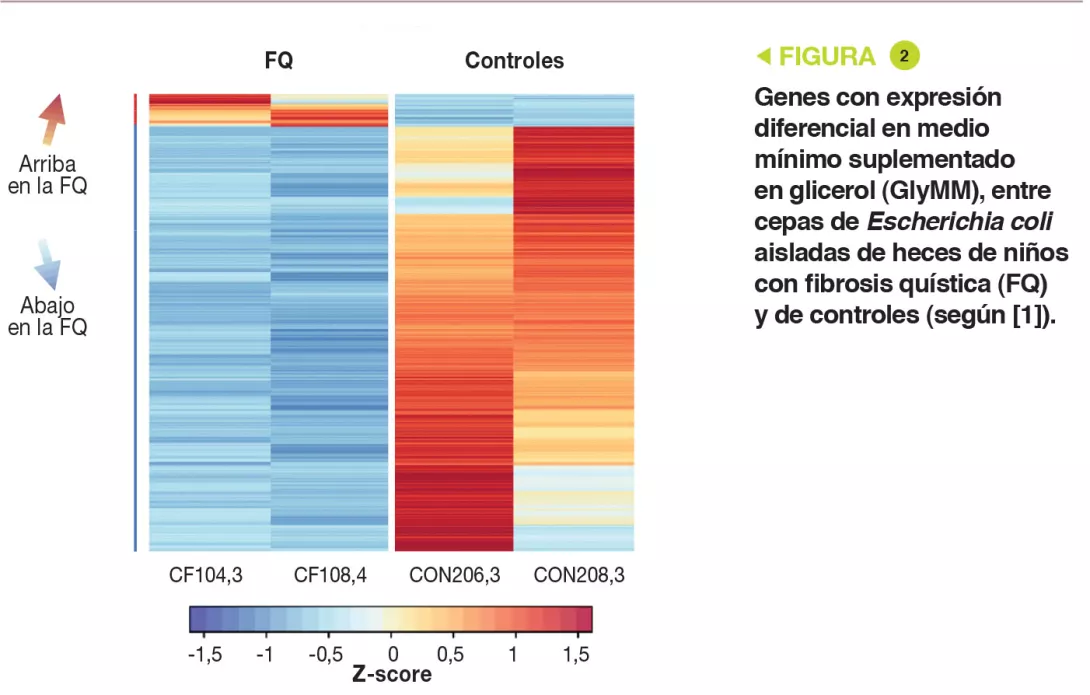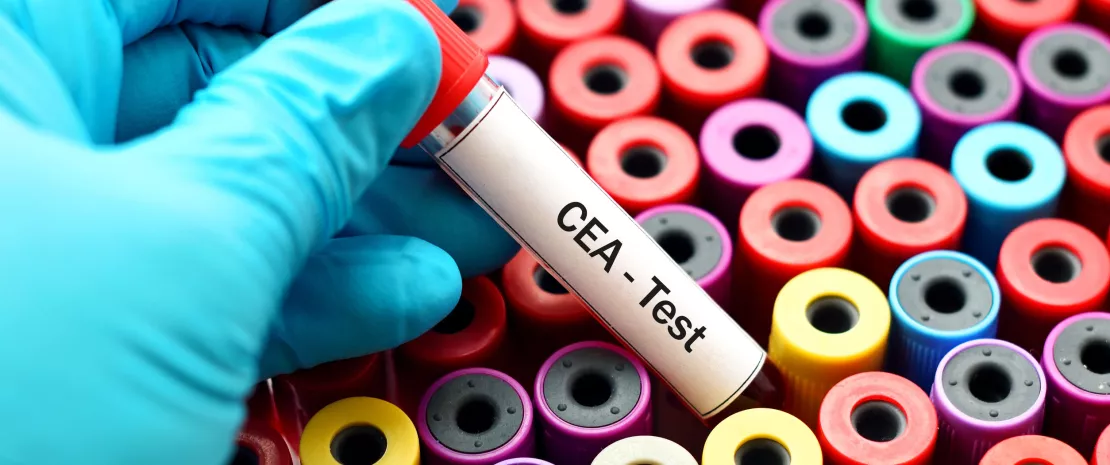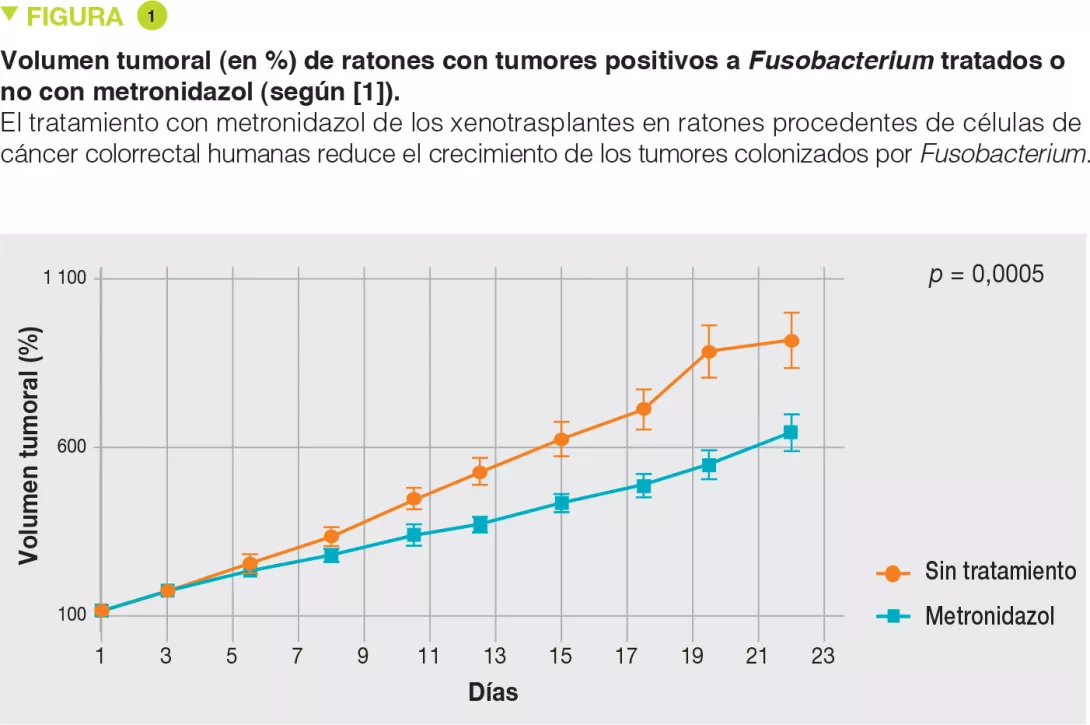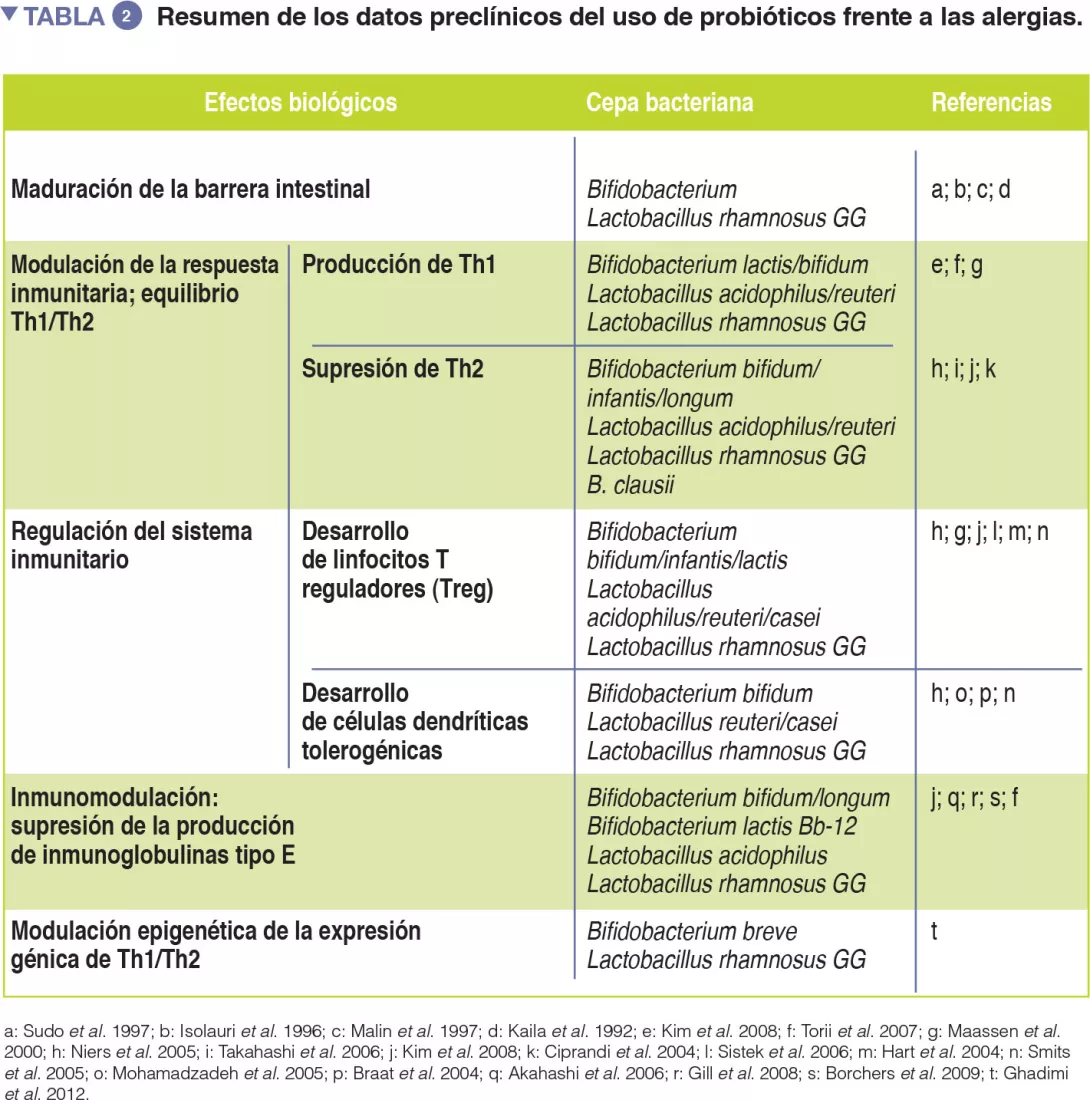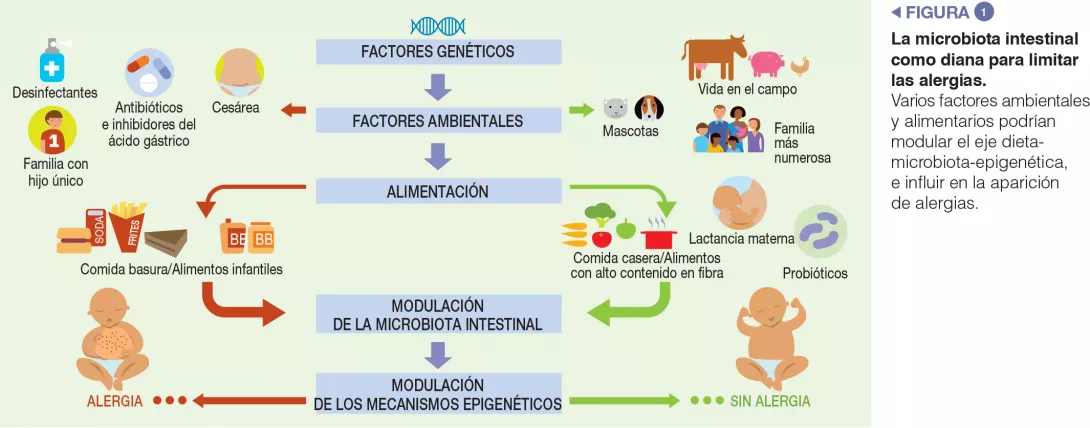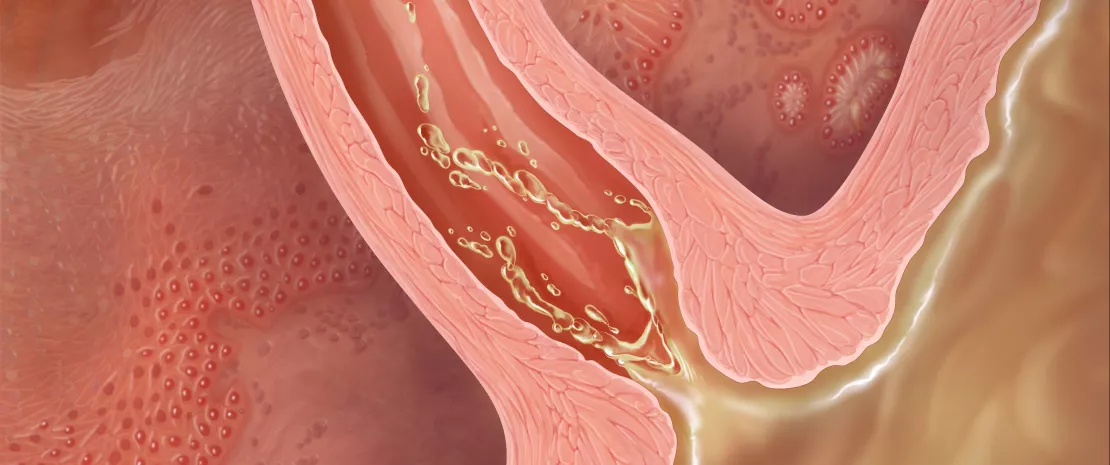Foco en el congreso GMFH 2018
De vuelta del congreso
Por el Dr. Julien Scanzi
Gastroenterología y oncogenética, Hospital Clínico Universitario CHU Estaing de Clermont-Ferrand, Hospital Clínico CH de Thiers, UMR INSERM/UdA U1107 Neuro-Dol, Facultades de Medicina de Clermont-Ferrand, Francia

La 7.ª edición del congreso GMFH se celebró en Roma del 9 al 11 de marzo de 2018. Este año, médicos e investigadores de renombre internacional se reunieron para compartir los últimos avances científicos relacionados con la microbiota, “una área de investigación primordial”, tal y como recordaba Francisco Guarner, presidente del comité científico y que anunció un programa ambicioso.
Antibióticos y microbiota intestinal
El congreso comenzó con un simposio de Biocodex sobre el impacto de los antibióticos en la microbiota intestinal. El Dr. L. Armand- Lefevre recordó que los antibióticos alteran de forma importante la microbiota, una perturbación que resulta más acusada cuanto mayor es el espectro del antibiótico y más alta es su concentración a nivel intestinal. Asimismo, la recuperación de la microbiota tras un tratamiento con antibióticos puede ser lenta e incompleta. Además de sus conocidos efectos secundarios a corto plazo, como la diarrea, la administración de antibióticos en la primera infancia va asociada a un incremento del riesgo de obesidad, a alergias, e incluso a enfermedades autoinmunes, tal y como precisaba el Dr. A. Mosca.
¿Cómo podemos reducir estos riesgos?
En primer lugar, tratando que se prescriban menos antibióticos (y mejor) y, siempre que sean imprescindibles, asociando su uso al de un probiótico. Saccharomyces boulardii es, con diferencia, el probiótico con una eficacia más reconocida para esta indicación, limitando la disbiosis y mejorando la recuperación de la microbiota tras la interrupción del tratamiento con antibióticos. El Prof. C. Kelly también demostró que S. boulardii reduce el nivel de ácidos biliares primarios en beneficio de los ácidos biliares secundarios, disminuyendo de este modo el riesgo de infección por Clostridium difficile.
Nuestra mucosa necesita fibra para defendernos
El consumo de fibra disminuye de manera constante, al menos en Occidente, donde hemos pasado de los más de 150 g al día de hace unas generaciones a la actual decena de gramos diaria. Esto tiene un impacto directo sobre la composición de nuestra mucosa intestinal. El equipo luxemburgués del Pr. M. Desai demostró en un modelo con ratones que las dietas bajas en fibras daban como resultado una mayor degradación de la mucosa intestinal por parte de la microbiota, que empleaba las glicoproteínas contenidas en esta como sustrato energético. El resultado era un deterioro de la mucosa, que se mostraba incapaz de desempeñar su papel de barrera frente a bacterias patógenas como Citrobacter rodentium, responsables de colitis letales en estos ratones [1].
Nuevos biomarcadores para el cáncer colorrectal
El papel potencial de la microbiota en la carcinogénesis colorrectal es bien conocido. En un estudio metagenómico desarrollado en colaboración con el equipo chino del Pr. J. Wang, el Dr. M. Arumugam demostró la existencia de una «huella microbiana» del cáncer colorrectal (CCR), identificando a 4 biomarcadores con una presencia significativamente elevada en pacientes afectados por el CCR con respecto a sujetos sanos, en poblaciones geográficamente separadas (China, Dinamarca, Francia y Austria). Entre estos biomarcadores hay dos genes bacterianos de Fusobacterium nucleatum (Fn) y Parvimonas micra (Pm) que presentan una sobreexpresión evidente en los casos de CCR [2]. Otro estudio reciente ha confirmado el interés de Fn como biomarcador de los CCR, ya que incrementa considerablemente la sensibilidad del cribado mediante inmunoanálisis (PIF) y permite recuperar un 75 % de los CCR con inmunoanálisis negativos [3]. Con este avance en el reconocimiento de una «huella microbiana» del CCR, podemos pensar, en un futuro no lejano, en el desarrollo de un cribado de CCR en sujetos asintomáticos, que combine la investigación inmunológica de la sangre en heces con un análisis de la microbiota
Impacto de la microbiota en la respuesta a la inmunoterapia
Desde hace algunos años sabemos que la microbiota intestinal desempeña un papel en la eficacia de la quimioterapia. Hace poco, diversos estudios demostraron que la microbiota es fundamental en la respuesta a la inmunoterapia. El equipo del Pr. F. Carbonnel demostró en 26 pacientes con melanoma metastásico que el tipo de microbiota estaba correlacionado con la respuesta al ipilimumab (anti-CTLA-4); así, los individuos con una microbiota rica en Faecalibacterium y otras bacterias Firmicutes presentaban una elevada tasa de respuesta al ipilimumab, además de una supervivencia significativamente mayor. La aparición de colitis inducidas por el ipilimumab también fue más frecuente en este grupo [4]. Del mismo modo, otro estudio reciente realizado con 112 pacientes afectados por melanomas metastásicos demostró que la respuesta a los anti-PD-1 variaba en función de la microbiota, siendo los principales factores predictivos de la respuesta la diversidad alfa y la abundancia relativa de Ruminococcaceae (familia cuyo principal miembro es Faecalibacterium) [5].
El trasplante de microbiota fecal, el protagonist
Como el año anterior, el trasplante de microbiota fecal (TMF) tuvo un taller propio y ocupó un lugar destacado en las diferentes presentaciones. El Dr. G. Ianiro y el Dr. Z. Kassam hablaron sobre los prometedor es resultados del TMF en la rectocolitis hemorrágica (dos ensayos controlados aleatorizados positivos, un ensayo con tendencia favorable al TMF sin llegar a la significación), el síndrome metabólico, la encefalopatía hepática, el síndrome del intestino irritable, la RIH (respuesta del injerto contra el huésped) digestiva posterior al aloinjerto. Además de en los casos de infección recidivante por Clostridium difficile, la repetición del TMF resulta indispensable para el «agarre del injerto» y la eficacia del tratamiento. El futuro de esta técnica parece estar en la administración mediante cápsulas, aunque quedan dudas sobre la cantidad y la frecuencia de las tomas, ya que estos parámetros pueden variar en función de la indicación. El acceso al TMF resulta cada vez más fácil gracias a la creación de «bancos de heces», especialmente en los países que han concedido al trasplante de microbiota el carácter de órgano/tejido y no de medicamento. En Estados Unidos, por ejemplo, el 98 % de la población está a menos de 2 horas en coche de algún centro en el que se llevan a cabo TMF. Esta práctica se ha generalizado en los últimos años, pero es necesario armonizarla y, probablemente, adaptarla a cada paciente en función de su patología y su microbiota.
Akkermansia muciniphila: ¿Probiótico de nueva generación?
Descubierta en 2004, A. muciniphila es una bacteria dominante en la mucosa, donde degrada la mucina, estimula la producción de butirato y elabora Amuc1100, una proteína pili-like que desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria y la función de barrera de la mucosa intestinal. Según parece, tiene propiedades beneficiosas, y su presencia está inversamente correlacionada a la obesidad, al síndrome metabólico y a algunas enfermedades cardiovasculares [6, 7]. En ratones, su administración tiene efectos positivos para el síndrome metabólico, y la obtención de los primeros datos clínicos en humanos no debería demorarse demasiado.